 -¿Qué te pasa? —preguntó el hombre.
-¿Qué te pasa? —preguntó el hombre.
Ella le miró con media sonrisa. Entonces se sintió mayor; ya no era aquella muchacha de piel fina, caderas huesudas y pecho enhiesto. De pronto sintió su rechazo, no le gustaba, lo sabía, lo sentía, nada era igual. Y se acordó de la primera mujer de su marido; la dejó por ella, por otra más joven… y ahora ella misma era la mayor, y eso le llevaba a pensar: “Qué más le da otra o yo, somos iguales, mujeres viejas… pero la primera: es la primera, eso no se olvida”, y se vio segundona, como si nunca hubiera podido ocupar un lugar que la otra jamás dejó vacante. Su vida se había venido abajo; lo que antes fue su orgullo, ahora era su destrucción…
-Nada —le contestó.
Autor: carlos
1.483 – Zenón y el tren
 Zenón. Las paradojas. La flecha que nunca llega a su destino, el corredor que jamás alcanzará la meta. Buenas teorías. Pero escuche mi problema y actúe. Mi novia es Celinda. Mi amante, Belinda. Los hermanos de la Celi tomando una cinta adhesiva, colocándola en mi boca, pasándome unas cuerdas alrededor del cuerpo, introduciéndome en el fondo del maletero de un coche negro. Vamos por caminos sin asfalto hasta llegar a un paso a nivel sin barrera. Me depositan atravesado en la vía: mi cuello en un rail, mis piernas en el otro. Se van. Llega el tren. Es una luz allá lejos, querido amigo Zenón, una luz que se acerca y silba. Y sus paradojas ahí, sin hacer nada, plantadas como pasmarotes con sus inútiles trajes teóricos.
Zenón. Las paradojas. La flecha que nunca llega a su destino, el corredor que jamás alcanzará la meta. Buenas teorías. Pero escuche mi problema y actúe. Mi novia es Celinda. Mi amante, Belinda. Los hermanos de la Celi tomando una cinta adhesiva, colocándola en mi boca, pasándome unas cuerdas alrededor del cuerpo, introduciéndome en el fondo del maletero de un coche negro. Vamos por caminos sin asfalto hasta llegar a un paso a nivel sin barrera. Me depositan atravesado en la vía: mi cuello en un rail, mis piernas en el otro. Se van. Llega el tren. Es una luz allá lejos, querido amigo Zenón, una luz que se acerca y silba. Y sus paradojas ahí, sin hacer nada, plantadas como pasmarotes con sus inútiles trajes teóricos.
Federico Fuertes Guzmán
Los 400 golpes. E.D.A. libros,2008
1.482 – El Gran Garabaña
 La magia tiene límites. Ni el más audaz de los magos se atreve a prometer que podrá cumplir un deseo cualquiera, incluso un deseo sencillo, de sus espectadores. Pero el Gran Garabaña promete, con gran despliegue de artificios, lo contrario. Con su magia puede lograr que tus deseos no se cumplan jamás. Su fama internacional seguirá creciendo mientras nadie se atreva a ponerlo a prueba.
La magia tiene límites. Ni el más audaz de los magos se atreve a prometer que podrá cumplir un deseo cualquiera, incluso un deseo sencillo, de sus espectadores. Pero el Gran Garabaña promete, con gran despliegue de artificios, lo contrario. Con su magia puede lograr que tus deseos no se cumplan jamás. Su fama internacional seguirá creciendo mientras nadie se atreva a ponerlo a prueba.
Ana María Shua
Fenómenos de circo. Ed. Páginas de espuma. 2011
1.481 – La prueba
 Me miró con lástima cuando le dije que estaba dispuesto a cumplir la prueba de cortar a medianoche una rosa de su jardín. El rumor de la desaparición de sus novios sólo era una calumnia más de las mujeres que envidiaban su hechizadora belleza. Los perros ladraban furiosos, reluciendo sus amenazantes colmillos y tensando hasta el martirio las cadenas, mientras la mujer me conducía de la mano hasta la puerta. Hizo un gesto y los perros escondieron el rabo entre las piernas y se enroscaron como serpientes.
Me miró con lástima cuando le dije que estaba dispuesto a cumplir la prueba de cortar a medianoche una rosa de su jardín. El rumor de la desaparición de sus novios sólo era una calumnia más de las mujeres que envidiaban su hechizadora belleza. Los perros ladraban furiosos, reluciendo sus amenazantes colmillos y tensando hasta el martirio las cadenas, mientras la mujer me conducía de la mano hasta la puerta. Hizo un gesto y los perros escondieron el rabo entre las piernas y se enroscaron como serpientes.
Volví a la medianoche, arrojé la cuerda y salvé el muro del jardín. Corté la rosa y entonces los perros me rodearon sin hacerme daño porque ya era uno más, con rabo y colmillos. Mientras me revolcaba de dolor sobre la tierra, entendí que el mensaje de sus ladridos no era de amenaza sino de advertencia, y escuché el llanto de la mujer en el fondo de la casa.
Triunfo Arciniegas
La otra mirada.Antología del microrelato hispánico. Ed. Menoscuarto.2005
1.480 – Continuidad en los parques
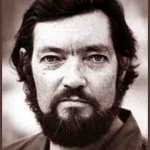 Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos.
El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron.
El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en sillón leyendo una novela.
Julio Cortazar
1.479 – El falso Maestro
 Dirigióse el falso Maestro, seguido de algunos incautos discípulos, al pueblo más próximo. Una vez en la panadería, el falso Maestro pidió una barrita de pan… » ¡ Paga!», ordenó perentorio al discípulo más próximo a él. Este pagó sin rechistar. Una vez en la calle, una turba comenzó a seguirles. «¡Maestro!» –exclamó con voz triunfante un paralítico de aspecto andrajoso y desnutrido—. » iUna palabra, una sola palabra y..!». El falso Maestro no pronunció palabra alguna y apartó hacia un lado al inoportuno. La turba se sintió defraudada y empezó a lanzar piedras y guijarros al falso Maestro y sus discípulos, que con las túnicas levantadas hasta las rodillas corrieron cuesta abajo, alejándose del pueblo… Jadeantes y sedientos llegaron hasta un pozo donde una campesina de sano aspecto y atractivo rostro llenaba su cántaro de agua fresca… «¡Dame de beber!» –exclamó el falso Maestro–. Como quiera que la campesina se resistiera, el falso Maestro le arrebató el cántaro por la fuerza al mismo tiempo que ordenaba: «¡Ultrajadla, violadla!». Una vez cumplida su misión, el falso Maestro y los discípulos llegaron a orillas de un lago. Propinaron una tremenda paliza a un pescador que se negó a prestarles su embarcación y montaron en ella. Una vez mar adentro se desató una terrible tormenta. «¡Maestro, sálvanos, que perecemos!», gritaron los discípulos ante las encrespadas olas, los vaivenes y bandazos de la embarcación… «iY quién os ha dicho que yo sea el Maestro?», gritó el individuo con voz de trueno. Minutos más tarde zozobró la embarcación y perecieron todos sus ocupantes ahogados. Uno de los discípulos tuvo fuerzas, ánimo y valor, antes de ahogarse, para exclamar: «¡Ánimo, Maestro, unos pasitos…!».
Dirigióse el falso Maestro, seguido de algunos incautos discípulos, al pueblo más próximo. Una vez en la panadería, el falso Maestro pidió una barrita de pan… » ¡ Paga!», ordenó perentorio al discípulo más próximo a él. Este pagó sin rechistar. Una vez en la calle, una turba comenzó a seguirles. «¡Maestro!» –exclamó con voz triunfante un paralítico de aspecto andrajoso y desnutrido—. » iUna palabra, una sola palabra y..!». El falso Maestro no pronunció palabra alguna y apartó hacia un lado al inoportuno. La turba se sintió defraudada y empezó a lanzar piedras y guijarros al falso Maestro y sus discípulos, que con las túnicas levantadas hasta las rodillas corrieron cuesta abajo, alejándose del pueblo… Jadeantes y sedientos llegaron hasta un pozo donde una campesina de sano aspecto y atractivo rostro llenaba su cántaro de agua fresca… «¡Dame de beber!» –exclamó el falso Maestro–. Como quiera que la campesina se resistiera, el falso Maestro le arrebató el cántaro por la fuerza al mismo tiempo que ordenaba: «¡Ultrajadla, violadla!». Una vez cumplida su misión, el falso Maestro y los discípulos llegaron a orillas de un lago. Propinaron una tremenda paliza a un pescador que se negó a prestarles su embarcación y montaron en ella. Una vez mar adentro se desató una terrible tormenta. «¡Maestro, sálvanos, que perecemos!», gritaron los discípulos ante las encrespadas olas, los vaivenes y bandazos de la embarcación… «iY quién os ha dicho que yo sea el Maestro?», gritó el individuo con voz de trueno. Minutos más tarde zozobró la embarcación y perecieron todos sus ocupantes ahogados. Uno de los discípulos tuvo fuerzas, ánimo y valor, antes de ahogarse, para exclamar: «¡Ánimo, Maestro, unos pasitos…!».
Alonso Ibarrola
No se puede decir impunemente ‘Te quiero’ en Venecia.Visión Libros. 2010
1.478 – La tatarabuela Felicia
 La tatarabuela Felicia fue la mujer más mujer de la familia.
La tatarabuela Felicia fue la mujer más mujer de la familia.
Era muy inteligente y bella según los cuentos del tío Ramón Enrique y un retrato que cuelga en la sala.
Un día, en medio de una de las tantas guerras y revoluciones que hubo en el país en los últimos años del siglo XIX, unos soldados pasaron por la casa de la familia y, como los hombres no quisieron incorporarse a su ejército, decidieron matarlos.
Antes de hacerlo, los soldados les dijeron a las mujeres de la casa que podían irse con lo que llevaran encima, que con ellas no se meterían.
Por idea de la tatarabuela Felicia, cada mujer salió cargando a su marido, a su hermano, a su padre o a su hijo y entonces los soldados se quitaron las gorras, se rascaron las cabezas y se fueron para siempre con las caras rojas y los corazones chiquiticos.
Armando José Sequera
La otra mirada.Antología del microrelato hispánico. Ed. Menoscuarto.2005
1.477 – Así habla el nuevo Zaratustra
1.476 – Numérico
 Dan las 17 horas en el reloj y corro hacia casa a 14 kilómetros por hora. Llego al portal, subo los 5 tramos de 11 escalones y abro las 4 cerraduras de la puerta. 36 losetas rojas y 2 habitaciones separan el vestíbulo de la cocina, iluminada con una bombilla de 220 voltios. Mi mujer está inclinada con la cara apoyada en la encimera mientras un señor, de pie y pegado a su trasero, le introduce en el cuerpo un apéndice de unos 25 centímetros. Ella dice que quiere + y + y que siga así hasta el 8.
Dan las 17 horas en el reloj y corro hacia casa a 14 kilómetros por hora. Llego al portal, subo los 5 tramos de 11 escalones y abro las 4 cerraduras de la puerta. 36 losetas rojas y 2 habitaciones separan el vestíbulo de la cocina, iluminada con una bombilla de 220 voltios. Mi mujer está inclinada con la cara apoyada en la encimera mientras un señor, de pie y pegado a su trasero, le introduce en el cuerpo un apéndice de unos 25 centímetros. Ella dice que quiere + y + y que siga así hasta el 8.
Mi corazón palpita a 120 pulsaciones por minuto, pero sé lo que tengo que hacer. Saco mi pistola y divido las 6 balas del cargador entre las 2 cabezas. 3 para cada una.
Federico Fuertes Guzmán
Los 400 golpes. E.D.A. libros,2008
1.475 – El que corre tras el río
 Vi a un muchacho que corría a la orilla de un río. Corría siguiendo la dirección de las aguas, y tropezaba frecuentemente con los chopos.
Vi a un muchacho que corría a la orilla de un río. Corría siguiendo la dirección de las aguas, y tropezaba frecuentemente con los chopos.
– Adónde vas- me atreví a preguntarle viéndole tan angustiado.
Y él, con voz entrecortada por el llanto, me respondió:
– En busca de mi reflejo, que se lo lleva el río
