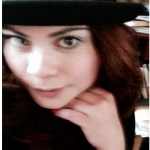Cuando veo a esta llama de atención que es el perro; cuando le veo seguirme con los ojos, saludarme con los brazuelos, espiar, ladrar en mi defensa, mover el rabo alegre a mi llegada, echarse a mis pies hecho un ovillo, todo sumisión, surge al instante en mi memoria la imagen del hombre que, por su voluntad, convertiría en perros a todos los seres que le rodean, a la mujer, al hijo, al inferior jerárquico. Y entonces me voy al perro y le digo con toda la efusión de que soy capaz:
Cuando veo a esta llama de atención que es el perro; cuando le veo seguirme con los ojos, saludarme con los brazuelos, espiar, ladrar en mi defensa, mover el rabo alegre a mi llegada, echarse a mis pies hecho un ovillo, todo sumisión, surge al instante en mi memoria la imagen del hombre que, por su voluntad, convertiría en perros a todos los seres que le rodean, a la mujer, al hijo, al inferior jerárquico. Y entonces me voy al perro y le digo con toda la efusión de que soy capaz:
«Mira, perro, yo no te voy a pegar nunca, ni te voy a suprimir la comida, ni a echar de la casa, ni a disminuir mi benevolencia para contigo. No me temas; no seré nunca el superior. Pórtate como te portarías en mi ausencia. No quiero esclavos ni aduladores».
Y el perro me tuvo por idiota.
Autor: carlos
3.264 – La cueva
 Cuando era niño me encantaba jugar con mis hermanas debajo de las colchas de la cama de mis papás. A veces jugábamos a que era una tienda de campaña y otras nos creíamos que era un iglú en medio del Polo, aunque el juego más bonito era el de la cueva. ¡Qué grande era la cama de mis papás! Una vez cogí la linterna de la mesa de noche y le dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos. Pero no les hice caso y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y cuando se gastaron las pilas ya fue imposible volver. No sé cuántos años han pasado desde entonces, porque mi pijama ya no me queda y lo tengo que llevar amarrado como Tarzán.
Cuando era niño me encantaba jugar con mis hermanas debajo de las colchas de la cama de mis papás. A veces jugábamos a que era una tienda de campaña y otras nos creíamos que era un iglú en medio del Polo, aunque el juego más bonito era el de la cueva. ¡Qué grande era la cama de mis papás! Una vez cogí la linterna de la mesa de noche y le dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos. Pero no les hice caso y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y cuando se gastaron las pilas ya fue imposible volver. No sé cuántos años han pasado desde entonces, porque mi pijama ya no me queda y lo tengo que llevar amarrado como Tarzán.
He oído que mamá ha muerto.
Fernando Iwasaki
Mar de pirañas
3.263 – La señora Rodríguez de Cibolain
 La casa de la señora Rodríguez de Cibolain siempre le ha provocado, no bien traspone el umbral, la sensación de ser otro; otro que ciertamente no es él, sino alguien que habita, provisto de una modalidad óntica imprecisa, esa casa lujosa, lóbrega y deteriorada; alguien de cuya presencia emana una radiación o quizá un aroma expansivo y horrible. Se trata probablemente del espíritu primario de alguna entidad misteriosa, infamemente vinculado con el ser de la señora Rodríguez de Cibolain el que hace posible, por una manipulación inefable de la esencia, que la señora pueda infundir su propia naturaleza a todos aquellos que penetran en ese espacio en el que su mirada impera como un espíritu glauco, inquietante, capaz de transformar a unos en otros y a otros en ella.
La casa de la señora Rodríguez de Cibolain siempre le ha provocado, no bien traspone el umbral, la sensación de ser otro; otro que ciertamente no es él, sino alguien que habita, provisto de una modalidad óntica imprecisa, esa casa lujosa, lóbrega y deteriorada; alguien de cuya presencia emana una radiación o quizá un aroma expansivo y horrible. Se trata probablemente del espíritu primario de alguna entidad misteriosa, infamemente vinculado con el ser de la señora Rodríguez de Cibolain el que hace posible, por una manipulación inefable de la esencia, que la señora pueda infundir su propia naturaleza a todos aquellos que penetran en ese espacio en el que su mirada impera como un espíritu glauco, inquietante, capaz de transformar a unos en otros y a otros en ella.
Salvador Elizondo
3.262 – El misterio de las horas
3.261 – Decía un gentilhombre…
3.260 – Telégrafos
 La estación estaba solitaria. Un hombre iba y otro venía. A veces la lengua de la campana mojaba de sonidos balbucientes sus labios redondos. Dentro se oía el rosario entrecortado del telégrafo. Yo me tumbé cara al cielo y me fui sin pensar a un raro país donde no tropezaba con nadie, un país que flotaba sobre un río azulado. Poco a poco noté que el aire se llenaba de burbujas amarillentas que mi aliento disolvía. Era el telégrafo. Sus tic-tac pasaban por las inmensas antenas de mis oídos con el ritmo que llevan los cínifes sobre el estanque. La estación estaba solitaria. Miré al cielo indolentemente y vi que todas las estrellas telegrafiaban en el infinito con sus parpadeos luminosos. Sirio sobre todas ellas enviaba tics anaranjados y tacs verdes entre el asombro de todas las demás.
La estación estaba solitaria. Un hombre iba y otro venía. A veces la lengua de la campana mojaba de sonidos balbucientes sus labios redondos. Dentro se oía el rosario entrecortado del telégrafo. Yo me tumbé cara al cielo y me fui sin pensar a un raro país donde no tropezaba con nadie, un país que flotaba sobre un río azulado. Poco a poco noté que el aire se llenaba de burbujas amarillentas que mi aliento disolvía. Era el telégrafo. Sus tic-tac pasaban por las inmensas antenas de mis oídos con el ritmo que llevan los cínifes sobre el estanque. La estación estaba solitaria. Miré al cielo indolentemente y vi que todas las estrellas telegrafiaban en el infinito con sus parpadeos luminosos. Sirio sobre todas ellas enviaba tics anaranjados y tacs verdes entre el asombro de todas las demás.
El telégrafo luminoso del cielo se unió al telégrafo pobre de la estación y mi alma (demasiado tierna) contestó con sus párpados a todas las preguntas y requiebros de las estrellas que entonces comprendí perfectamente.
Federico García Lorca
Antología del microrelato español.Ed. Cátedra. 2012
3.259 – Una nevera portátil
 Salieron a la calle a las diez y treinta y dos minutos de una mañana de junio soleada, calurosa.
Salieron a la calle a las diez y treinta y dos minutos de una mañana de junio soleada, calurosa.
Como todos los sábados, se separaron sin despedirse ante el portal de su casa. Él fue al garaje, a recoger el coche, y ella se quedó esperando con la maleta, la nevera portátil, un cesto de paja lleno de envases con comida preparada, la jaula del canario y el perro de su marido.
A las diez y treinta y siete miró el reloj. Su marido se estaría ajustando ya el cinturón. Aún no habían tenido hijos. Él era partidario de disfrutar de la vida todavía unos años más.
A las diez y cuarenta y dos, el coche no había salido del garaje, pero el perro se había meado en medio de la acera. Ella lo miró con repugnancia. No le gustaban los perros y no entendía por qué se retrasaba tanto su marido.
A las diez y cuarenta y nueve empezó a sudar. Ya faltaría poco para poder freír huevos en el tejado de pizarra de la casita que tenían en la sierra. Y la caravana de ida. Y la de vuelta. Y los mosquitos. Y su suegra. Y la paella de su suegra. A ella le gustaba más la playa, pero sus preferencias no la eximían de pagar a fin de mes la mitad de cada cuota de la hipoteca. Él no daba señales de vida todavía.
A las diez y cincuenta y tres, las salmonelas, cualquier cosa que fueran, estarían ya empezando a bailar flamenco en la mayonesa de la ensaladilla rusa. Ella decidió que no la probaría. En cuanto a su marido, parecía que se lo hubiera tragado la tierra.
A las once en punto no había aparecido aún. A lo mejor el coche tenía una avería. Aunque también lo habían pagado a medias, a ella le dio la risa solo de pensarlo.
A las once y seis minutos se le ocurrió que quizás él no volviera nunca. Entonces apiló todo su equipaje contra el portal, dejó al perro atado a un poste y se fue a El Corte Inglés. Hacía mucho tiempo que no estaba tan contenta.
Almudena Grandes
3.258 – Marcianos pacíficos
 Estaba en la cocina, preparando unas verduras para la cena, cuando se me apareció un tipo raro. Le pregunté si venía del espacio exterior, pues soy de los que creen en los extraterrestres, y me dijo que no, que venía del cuarto de estar.
Estaba en la cocina, preparando unas verduras para la cena, cuando se me apareció un tipo raro. Le pregunté si venía del espacio exterior, pues soy de los que creen en los extraterrestres, y me dijo que no, que venía del cuarto de estar.
—¿Entonces hay vida en el cuarto de estar? —pregunté asombrado.
—Sí —dijo, invitándome a que le acompañara.
(Como inciso, he de añadir que no entraba en el cuarto de estar desde que murió mamá porque da al norte y es muy frío. Hago la vida entre el dormitorio, donde duermo, lógicamente, y la cocina, donde como, veo la tele y leo el periódico. Entre la cocina y el dormitorio hay un leve trecho de pasillo donde nunca, en todos estos años, había observado nada anormal.)
Le seguí, pues, hasta el fondo del pasillo y entramos en el cuarto de estar, donde descubrí, en efecto, una familia compuesta por el padre, la madre y una hija, además del marido de ésta, que era el marciano que se me había aparecido en la cocina. Daban la impresión de llevar allí años, si no siglos. Les pregunté si habían pensado abducirme y me dijeron que no tenían ningún interés, pues ya conocían mis costumbres y mi idioma, pero que agradecerían que les invitara a una pizza.
—¿Tampoco queréis operarme para ver cómo soy por dentro?
—Pues no, la verdad —respondió el padre de familia.
Al principio me decepcionó un poco que no quisieran abducirme ni operarme, porque me habría gustado contar la aventura en la revista del más allá a la que estoy suscrito, pero después me pareció una ventaja, pues la anestesia tiene muchos efectos secundarios. El caso es que me hice un hueco entre ellos y vimos juntos la tele hasta las tantas. Les gustaba Mira quién baila y las pizzas congeladas, de las que tengo un cargamento en la nevera. Llevo varios meses viviendo con ellos, prácticamente sin salir del cuarto de estar y he comenzado a preguntarme si habrá vida en el dormitorio, pero aún no me he atrevido a comprobarlo, pues no todos los marcianos son tan pacíficos como los del cuarto de estar.
Juan José Millás
Articuentos completos. Ed. Seix barral. 2011
3.257 – Mitología de un hecho constante
 A la madre la habían confiado los dioses el secreto: «Mientras alimentes la llama de esa hoguera, tu hijo vivirá». Y la madre, infatigable, sostenía el fuego, vigilándole, sin permitir que disminuyese en intensidad ni alturas.
A la madre la habían confiado los dioses el secreto: «Mientras alimentes la llama de esa hoguera, tu hijo vivirá». Y la madre, infatigable, sostenía el fuego, vigilándole, sin permitir que disminuyese en intensidad ni alturas.
Así pasaron años. La madre, arrodillada ante el lar, veía cómo las ascuas alargaban sus alegres brazos escarlata, garantía de la vitalidad de su hijo. Sin dormirse, hora tras hora, agregaba al montón caliente nuevos troncos, en vela de su hermosa calentura.
Un día, por la puerta abierta que daba a los campos, entró una joven blanca, sonriente y hermosa, de paso seguro y ojos que miraban con gozo y fe al porvenir. Sin hablarla, ayudó a levantarse a la madre, sorprendida, la hizo un ademán de adiós, y se arrodilló ante el lar; a nutrir ella la crepitante llamarada.
La madre no preguntó. Súbitamente comprendía que era su relevo, que estaba obligada a ceder el turno a la desconocida, a la que se encargaba desde entonces de sostener el alimento de la incesante llama para que viviera su hijo.
Y, también en silencio, se salió de la casa y no se fue lejos; sólo donde podía prudentemente contemplar el humo delicado disolviéndose en el delicado azul.
Tomás Borrás
Después de Troya. Ed. Menoscuarto.2015
3.256 – Mi madre se llamaba carmen
 Mi madre era la única del barrio que tenía todos los nombres imaginables: Tatiana, Olga, Anastasia… lo que me convertía en la envidia del colegio. Por eso no acallaba los rumores que la tachaban de ser una espía enviada por los rusos para salvarnos de Franco. Los padres de mis amigos la devoraban con los ojos, mientras que las madres sabían que aunque era alta, de piel clara, y pómulos prominentes, sus secretos no eran políticos. Jamás olvidaré sus besos al estilo ruso. Esos que me daba cada noche, antes de marcharse a trabajar, diciendo que eran solo míos.
Mi madre era la única del barrio que tenía todos los nombres imaginables: Tatiana, Olga, Anastasia… lo que me convertía en la envidia del colegio. Por eso no acallaba los rumores que la tachaban de ser una espía enviada por los rusos para salvarnos de Franco. Los padres de mis amigos la devoraban con los ojos, mientras que las madres sabían que aunque era alta, de piel clara, y pómulos prominentes, sus secretos no eran políticos. Jamás olvidaré sus besos al estilo ruso. Esos que me daba cada noche, antes de marcharse a trabajar, diciendo que eran solo míos.