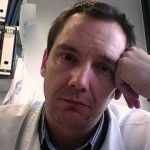 Tome unas zapatillas deportivas del número 32. Introduzca algo de arena en su interior.
Tome unas zapatillas deportivas del número 32. Introduzca algo de arena en su interior.
Inclínese ante el retrete y vacíe allí la arena de las zapatillas.
Escuche.
Es un ruido de bambú hueco entrechocando, de Campanilla volando en Guatemala, de balbuceo de flauta, de pompas en los labios.
Así suenan los recuerdos de un hijo muerto.
Etiqueta: Miércoles
3.650 – Estatuas
 El hombre luce una inquietante sonrisa. Esta desaparece cuando alguien le lanza una moneda. Entonces desenfunda su revólver y dispara. Después saluda con el sombrero y vuelve a quedarse inmóvil. Reanudo mi paseo y descubro un duendecillo verde que salta y hace piruetas en el aire. Más abajo un arlequín baila, una bruja vuela montada en su escoba y un espantapájaros ahuyenta las palomas. Al final de la rambla, una mujer duerme en un banco. Un perro merodea a sus pies. Me acerco y le tiro una moneda. El perro ladra, la mujer entreabre un ojo y me mira. «Gracias», susurra. Luego vuelve a quedarse dormida.
El hombre luce una inquietante sonrisa. Esta desaparece cuando alguien le lanza una moneda. Entonces desenfunda su revólver y dispara. Después saluda con el sombrero y vuelve a quedarse inmóvil. Reanudo mi paseo y descubro un duendecillo verde que salta y hace piruetas en el aire. Más abajo un arlequín baila, una bruja vuela montada en su escoba y un espantapájaros ahuyenta las palomas. Al final de la rambla, una mujer duerme en un banco. Un perro merodea a sus pies. Me acerco y le tiro una moneda. El perro ladra, la mujer entreabre un ojo y me mira. «Gracias», susurra. Luego vuelve a quedarse dormida.
Agustín Martínez Valderrama
3.643 – La dignidad y el arte
 Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué.
Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué.
Cuando me viene el desánimo, me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años, en un teatro de Asis, en Italia. Habíamos ido con Helena a ver un espectáculo de pantomima, y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y la boletera.
Y, sin embargo, los actores, más numerosos que el público, trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno a sala repleta. Hicieron su tarea entregándose enteros, con todo, con alma y vida; y fue una maravilla.
Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala.
Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos.
Eduardo Galeano
3.636 – La casa del pino
 Existe un frío brillante que se da algunos días de invierno. El sol está fuera y se aprecia su tacto, pero el aire helado y la temperatura, que pende de una nube para caer con escándalo, rompen toda la mañana limpia. Desde la casa se ve en la lejanía la Sierra; en días claros como éste uno parece volar por los valles, ríos y tierras que transcurren veloces hasta esa serranía que revienta enorme el horizonte. Así es la mañana; y el niño llega y encuentra a su caballo bregando con la muerte, tumbado y el costillar señalado como en un barco podrido de la marisma. El padre no habla, saca su escopeta y le pega un tiro en la frente tranquila, dura, y suena el eco como cayendo por la finca, tan alta, como rodando hasta el río que yace en la vaguada. El niño mira la casa, mira el enorme pino; todo es paz, la sombra mecida de los almendros se mueve sobre los surcos del terruño arado. Ahora hay silencio y ese sol leve, casi muerto pero luminoso, como si fuera el resto de una explosión lenta. El niño se pregunta todo, nada contesta. Entonces se va al coche y pone la radio, buscando entretener su aliento… Volverá años más tarde a la casa del pino y pensará en su caballo… y en su padre.
Existe un frío brillante que se da algunos días de invierno. El sol está fuera y se aprecia su tacto, pero el aire helado y la temperatura, que pende de una nube para caer con escándalo, rompen toda la mañana limpia. Desde la casa se ve en la lejanía la Sierra; en días claros como éste uno parece volar por los valles, ríos y tierras que transcurren veloces hasta esa serranía que revienta enorme el horizonte. Así es la mañana; y el niño llega y encuentra a su caballo bregando con la muerte, tumbado y el costillar señalado como en un barco podrido de la marisma. El padre no habla, saca su escopeta y le pega un tiro en la frente tranquila, dura, y suena el eco como cayendo por la finca, tan alta, como rodando hasta el río que yace en la vaguada. El niño mira la casa, mira el enorme pino; todo es paz, la sombra mecida de los almendros se mueve sobre los surcos del terruño arado. Ahora hay silencio y ese sol leve, casi muerto pero luminoso, como si fuera el resto de una explosión lenta. El niño se pregunta todo, nada contesta. Entonces se va al coche y pone la radio, buscando entretener su aliento… Volverá años más tarde a la casa del pino y pensará en su caballo… y en su padre.
Francisco Silvera
3.629 – 217
 El mundo es cruel, mi vientre es tibio: se resiste a nacer y lo comprendo. Y sin embargo, qué duro me resulta (pero no hay para una madre sacrificio excesivo) seguir cargando en mi matriz desmesuradamente dilatada a este adolescente cariñoso y rebelde que ya ha empezado a fumar a escondidas (pero una madre lo sabe todo) haciendo brotar columnitas de humo de mi ombligo.
El mundo es cruel, mi vientre es tibio: se resiste a nacer y lo comprendo. Y sin embargo, qué duro me resulta (pero no hay para una madre sacrificio excesivo) seguir cargando en mi matriz desmesuradamente dilatada a este adolescente cariñoso y rebelde que ya ha empezado a fumar a escondidas (pero una madre lo sabe todo) haciendo brotar columnitas de humo de mi ombligo.
Ana María Shua
Cazadores de letras. Ed. Páginas de Espuma.2009
3.622 – Melodrama
3.615 – La realidad*
 —¡Llueve! ¡Llueve! ¡Mamá, mira cómo llueve!
—¡Llueve! ¡Llueve! ¡Mamá, mira cómo llueve!
Eso exclama riendo la niña del vestidito rosa, que pasea de la mano de su madre. Para ser sinceros, no nos agrada demasiado el vestidito rosa. Pero así es como la ha vestido su madre, y uno bastante tiene con preocuparse de lo suyo como para ir censurando la vestimenta ajena, y mucho menos la de una niña tan simpática.
Así que la niña del vestidito rosa, riendo sin cesar, tira de la mano de su madre: una mujer de apariencia sobria y un punto distraída o cansada de los continuos hallazgos de su hija. Esto nos la vuelve poco amable, aunque cada uno educa a sus retoños como mejor entiende y uno tiene bastante con lo suyo, etcétera, etcétera. Reconozcamos que la señora conserva unos magníficos tobillos. Camina erguida como una reina. Tacón va, tacón viene.
—¡Mamá, llueve! ¡Mira cómo llueve! –insiste la niña.
La señora se detiene en seco, nunca mejor dicho, y le clava una mirada que si no tuviera uno ya bastante, etcétera, podríamos calificar de injusta o incluso de terrible. Le suelta la mano a su hija. Mira con didáctica vehemencia hacia arriba, hacia donde se elevan las hileras de balcones floreados bajo un cielo impoluto, azulísimo. Luego vuelve a mirar a la niña y pone los brazos en jarra.
—¡Llueve, mamá, llueve!
La niña ríe y ríe. Brinca en círculos, sacudiéndose los húmedos hombritos. Su madre menea la cabeza y resopla abultando los labios bien pintados.
—¡Llueve! ¡Llueve… !
Pero sucede que las evidencias rara vez son evidentes: la severa señora detiene el movimiento de su hija como quien posa un dedo sobre un trompo, le aprieta la carita iluminada y se agacha, hablándole al oído:
—Alba, hija. Oye. Que pareces tonta. ¿Es que no te das cuenta de que el agua cae de los balcones?
Alba aparta la cara, baja la vista un momento. Luego chasquea la lengua con fastidio y decide tener paciencia con su madre. Contesta muy despacio, subrayando cada sílaba:
—Ya lo sé, mamá: los balcones. Pues claro. Pero… ¡mira, mami, mira cómo llueve! ¡Qué bonita, qué requetebonita es la lluvia!
Dicho lo cual, Alba regresa de inmediato a su júbilo y a sus brincos, haciendo ondear ese insólito vestidito rosa del que ya no opinaremos.
Andrés Neuman
*A Erika, niña
3.608 – Auto-stop
 Le aseguraban que la práctica del autostop entraña muchos peligros, pero él se negaba a admitirlo. ¿Cómo podía ser peligrosa, por ejemplo, la presencia de aquella dulce muchacha de ojos azules que llevaba sentada a su lado, recogida quince kilómetros antes? Quería llegar a Venecia. «¿Conoce usted Venecia?». No, no conocía esa ciudad ni cualquiera otra de Italia. Jamás había estado en Italia. ¿Era normal?, se preguntó. No, no era normal. Fue un viaje maravilloso, turbado solamente por el recuerdo de la mujer, suegra e hijos que había dejado atrás. Intentó explicar lo ocurrido por carta, antes de afrontar el regreso.
Le aseguraban que la práctica del autostop entraña muchos peligros, pero él se negaba a admitirlo. ¿Cómo podía ser peligrosa, por ejemplo, la presencia de aquella dulce muchacha de ojos azules que llevaba sentada a su lado, recogida quince kilómetros antes? Quería llegar a Venecia. «¿Conoce usted Venecia?». No, no conocía esa ciudad ni cualquiera otra de Italia. Jamás había estado en Italia. ¿Era normal?, se preguntó. No, no era normal. Fue un viaje maravilloso, turbado solamente por el recuerdo de la mujer, suegra e hijos que había dejado atrás. Intentó explicar lo ocurrido por carta, antes de afrontar el regreso.
Alonso Ibarrola
No se puede decir impunemente ‘Te quiero’ en Venecia.Visión Libros. 2010
http://www.alonsoibarrola.com/
3.601 – El regalo
 Mi hijo quiere una peonza por su cumpleaños. —»¿Nada más?» pregunto yo, conmovido ante una petición tan modesta. —»Nada» —responde él sin la menor vacilación. A pesar de ello decido comprarle el castillo normando, provisto de almenas y puente levadizo; el tren eléctrico de vagones articulados, con su túnel y su estación de pasajeros; el disfraz, el sombrero y la espada del hombre enmascarado, y un balón de reglamento. El crío lo acoge todo con entusiasmo y pasa la tarde entera jugando en casa como un poseso. Ya en la cama, al darle el beso de buenas noches, quiero saber si le han gustado sus regalos. —»Mucho» —me dice, iluminando su rostro con una sonrisa llena de ternura. Luego añade: —»¿Y la peonza?».
Mi hijo quiere una peonza por su cumpleaños. —»¿Nada más?» pregunto yo, conmovido ante una petición tan modesta. —»Nada» —responde él sin la menor vacilación. A pesar de ello decido comprarle el castillo normando, provisto de almenas y puente levadizo; el tren eléctrico de vagones articulados, con su túnel y su estación de pasajeros; el disfraz, el sombrero y la espada del hombre enmascarado, y un balón de reglamento. El crío lo acoge todo con entusiasmo y pasa la tarde entera jugando en casa como un poseso. Ya en la cama, al darle el beso de buenas noches, quiero saber si le han gustado sus regalos. —»Mucho» —me dice, iluminando su rostro con una sonrisa llena de ternura. Luego añade: —»¿Y la peonza?».
Pedro Herrero
Los días hábiles. Serial Ediciones. 2016
3.594 – De las buenas costumbres
 Los números cuadrados del taxímetro se iluminan, veo los ojos horrendos del taxista en el espejo y la coronilla de su cabeza con un par de orejas renegridas. Pienso en mi falda, jalo el borde para cubrirme las rodillas, imagino la impresión que debo darle tomando un taxi a esta hora, con la oscuridad apenas espantada por el alumbrado público, nebuloso e intranquilo. Lo que debe pensar de una mujer que anda en esta ciudad sin compañía. Debe oler el semen tibio aún entre mis piernas, debe oler la saliva que hiela los recovecos de mi oreja; seguro sabe que me robé un cenicero del hotel y que lo traigo en la bolsa. Nos vemos a través del espejo retrovisor, intento y no puedo identificar las calles, sólo la oscuridad ignota.
Los números cuadrados del taxímetro se iluminan, veo los ojos horrendos del taxista en el espejo y la coronilla de su cabeza con un par de orejas renegridas. Pienso en mi falda, jalo el borde para cubrirme las rodillas, imagino la impresión que debo darle tomando un taxi a esta hora, con la oscuridad apenas espantada por el alumbrado público, nebuloso e intranquilo. Lo que debe pensar de una mujer que anda en esta ciudad sin compañía. Debe oler el semen tibio aún entre mis piernas, debe oler la saliva que hiela los recovecos de mi oreja; seguro sabe que me robé un cenicero del hotel y que lo traigo en la bolsa. Nos vemos a través del espejo retrovisor, intento y no puedo identificar las calles, sólo la oscuridad ignota.
—No se preocupe señorita, a las niñas buenas, no les pasa nada.
