 Estaban las que ayudaban a las arañas a tejer sus telas, las que sujetaban gotas de rocío en las orejas de las prímulas, las que cantaban acompañadas por orquestas de grillos la historia del castillo de Tintagel. Estaban las que pulían escapadas mágicas, las inventoras de filtros y conjuros, las que otorgaban dones, las que reían recordando cómo ayudaban a contrabandear blondas y brandy; las que lloraban al pensar en la huida desde el malecón de Dymchurch, abandonando la vieja Inglaterra que se volvía cada vez más cruel, con sus horribles campanas de Canterbury, sus hogueras de Bulwerhithe, su inundación de Winchelsea y esa gran reina reumática y enjoyada y envuelta en tiesos brocados y encajes y para colmo virgen, qué cosa. Estaban las más traviesas, que por la noche hacían danzar fugaces lucecitas verdes en las ojivas de las iglesias y los camposantos, espantaban a los caballos, volcaban la cerveza en los delantales de las criadas y cuajaban la leche. Estaba, por último, la que se aburría y quiso cambiar, prescindiendo para siempre de su verdadera esencia; la rebelde que se arrancó las alas traslúcidas y con el tiempo se encarnó en un cuerpo de mujer. Miró al mundo a través de sus ojos oscuros y separados, lo aspiró con toda su piel, sintió cosas absolutamente nuevas y excitantes que se llaman placer, dolor, inquietud, angustia, amor. Supo que, si bien ya no podía cabalgar en un escarabajo o pintar auroras boreales o coronarse de carámbanos, podía en cambio hacer todas las cosas que hacen los humanos. Se sumergió en arduos textos metafísicos, buscó a Dios en la religión y en la ciencia, descendió a la peor abyección y trepó a la sublimidad más excelsa. Por momentos hasta sufrió. Todo era desmesurado. nada era bastante. Recordaba su condición anterior, en la que palabras como amor, vida y muerte carecían de sentido. No quería volver a eso, aunque a veces se arrepentía de haberse elegido mujer. Pero como no le quedaban más alternativas, se encogió de hombros y dejó que el amor, la vida y la muerte le acaecieran.
Estaban las que ayudaban a las arañas a tejer sus telas, las que sujetaban gotas de rocío en las orejas de las prímulas, las que cantaban acompañadas por orquestas de grillos la historia del castillo de Tintagel. Estaban las que pulían escapadas mágicas, las inventoras de filtros y conjuros, las que otorgaban dones, las que reían recordando cómo ayudaban a contrabandear blondas y brandy; las que lloraban al pensar en la huida desde el malecón de Dymchurch, abandonando la vieja Inglaterra que se volvía cada vez más cruel, con sus horribles campanas de Canterbury, sus hogueras de Bulwerhithe, su inundación de Winchelsea y esa gran reina reumática y enjoyada y envuelta en tiesos brocados y encajes y para colmo virgen, qué cosa. Estaban las más traviesas, que por la noche hacían danzar fugaces lucecitas verdes en las ojivas de las iglesias y los camposantos, espantaban a los caballos, volcaban la cerveza en los delantales de las criadas y cuajaban la leche. Estaba, por último, la que se aburría y quiso cambiar, prescindiendo para siempre de su verdadera esencia; la rebelde que se arrancó las alas traslúcidas y con el tiempo se encarnó en un cuerpo de mujer. Miró al mundo a través de sus ojos oscuros y separados, lo aspiró con toda su piel, sintió cosas absolutamente nuevas y excitantes que se llaman placer, dolor, inquietud, angustia, amor. Supo que, si bien ya no podía cabalgar en un escarabajo o pintar auroras boreales o coronarse de carámbanos, podía en cambio hacer todas las cosas que hacen los humanos. Se sumergió en arduos textos metafísicos, buscó a Dios en la religión y en la ciencia, descendió a la peor abyección y trepó a la sublimidad más excelsa. Por momentos hasta sufrió. Todo era desmesurado. nada era bastante. Recordaba su condición anterior, en la que palabras como amor, vida y muerte carecían de sentido. No quería volver a eso, aunque a veces se arrepentía de haberse elegido mujer. Pero como no le quedaban más alternativas, se encogió de hombros y dejó que el amor, la vida y la muerte le acaecieran.«Las hadas existen… pero no tanto.»
Eduardo Gudiño Kieffer
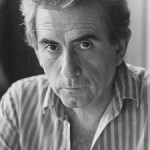 M
M M
M